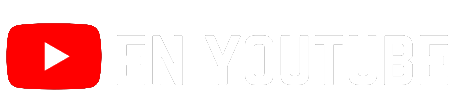Bauman y su modernidad líquida
Bauman inventa el concepto de modernidad líquida para nombrar a nuestra época. Utiliza el término “líquida” en oposición a la solidez que presentaba el mundo en el siglo XX con sus grandes fábricas, gremios, empresas, sistemas de gobierno y demás instituciones. Los partidos políticos, la Iglesia, la familia, la escuela y la fábrica, donde nuestros abuelos trabajaron cuarenta años en el mismo puesto, daban la impresión de rigidez y estabilidad, de que nunca o difícilmente cambiarían. Allí se recompensaba el compromiso, el mérito y la permanencia. Hoy todo aquello se está desestructurando. Ya es impensable ese viejo mundo del trabajo y sus instituciones rígidas como los partidos y los sindicatos, incluso la religión y los vínculos humanos, que antes se amoldaban a la figura de la familia tradicional, están en un proceso de cambio. ¿Podremos tolerar algo que dure?
Los fluidos no se fijan al espacio ni se atan al tiempo.¹ Bauman los usa como analogía del capital. Grandes compañías que se mueven de un país a otro, abren y cierran sedes dejando a miles en la pobreza sin asumir ninguna consecuencia. El capital es nómade, global y líquido, mientras que la pobreza sigue siendo sedentaria, local y rígida. Pero la liquidez de los poderosos del siglo XXI no es la única característica de esta nueva modernidad: la falta de partidos políticos con ideas novedosas, revolucionarios o grandes líderes es otra de ellas:
Resulta evidente la escasez de esos potenciales revolucionarios, de gente capaz de articular el deseo de cambiar su situación individual como parte del proyecto de cambiar el orden de la sociedad.²
La modernidad líquida es una época de desencuentros y diferencias, de descreimiento en los grandes relatos. Se ha abandonado la idea de cambiar el mundo desde la política o la revolución. Vivimos en un mundo en el que cualquier otra alternativa resulta inimaginable.³
El líder era un subproducto del viejo mundo, que aspiraba a la “buena sociedad”. El asesoramiento es lo propio de nuestra época, los asesores siempre indican que es lo que un individuo podría hacer por y para sí mismo, nunca lo que podrían lograr todos juntos si unieran fuerzas.⁴
La muerte de las grandes estructuras, ideologías y utopías deja al individuo sin ningún tipo de refugio, ya sea religioso, estatal, familiar o laboral. Ni héroes ni sueños, el desamparo es total y el individuo no tiene otra opción que volcarse completamente en sí mismo. Sin ideales ni propósitos colectivos queda a merced de asesores y coaches que le proponen soluciones individuales. A fin de cuentas, es un sálvese quien pueda en una sociedad sin comunidad.
El modo en el que uno vive se vuelve una solución biográfica a contradicciones sistémicas. Los riesgos y las contradicciones siguen siendo producidos socialmente; sólo se está cargando al individuo con la responsabilidad y la necesidad de enfrentarlos.⁵
El problema de la modernidad líquida es que al no haber grandes líderes ni instituciones desde las cuales enfrentar las injusticias del sistema actual, los individuos tienden a luchar cada uno por su cuenta, siendo cada fuerza demasiado débil como para producir algún movimiento significativo. Los proyectos rápidamente se agotan en el voluntarismo y la impotencia es absoluta. Finalmente, el individuo debe lidiar con la culpa, llegando a creer que es el único responsable de su fracaso.
Habernos quitado el peso de todas las instituciones y experimentar esta libertad total como individuos no nos ha beneficiado. Al perder el foco de un destino común con otros nos hemos obsesionado con nosotros mismos. Hemos perdido las bases de la antigua solidaridad y hospitalidad y nos hemos vuelto los peores enemigos del ciudadano. Mientras que el ciudadano tiende a la acción política y al compromiso el individuo se queda en la pasividad, el trabajo, el consumo y la desconfianza ante cualquier causa común.⁶ El individuo se aleja cada vez más de los grupos y adopta cada vez más su rol de consumidor solitario. Ya no sólo de bienes y servicios, sino también de experiencias, vínculos y sensaciones. Éste consumo nunca podrá engendrar un sentido porque no puede ser saciado, siempre habrá más, siempre se agotará o necesitará actualización. El individuo consumidor siempre será desdichado y su desdicha deriva del exceso, no de la escasez de opciones. “¿He usado mis medios de la manera más provechosa para mí?” es la pregunta más angustiosa que el consumidor se plantea.⁷ Al estar tan centrado en sí mismo y abrumado de opciones, siempre cree que puede estar perdiéndose algo o no gozando lo suficiente.
Angustia y ansiedad son el estigma de la modernidad líquida. Como ya no hay seguridad a largo plazo por el incesante cambio, la gratificación instantánea se ha vuelto el escape y, además, la estrategia más razonablemente apetecible: “Lo quiero ya” es el imperativo de la época y es aquello que tiene el potencial de destruir todo rastro de humanidad en el individuo.
Si los vínculos humanos, como sucede con el resto de los objetos de consumo, se convierten en algo que no necesita ser construido con esfuerzos prolongados y sacrificios ocasionales, sino que llegan a ser algo cuya satisfacción inmediata, instantánea, uno espera “en el momento de la compra”, hasta el más mínimo traspié podrá hacer colapsar el vínculo y quebrarlo, cualquier fricción será tomada como irreparable incompatibilidad.⁸ Así, sin poder establecer vínculos duraderos, la soledad del individuo será total.
Mientras el mundo se convierte en una colección infinita de posibilidades, ofreciendo más de las que una vida individual podría probar, también puede verse que todas están inscriptas en un modelo de sociedad que no parece tener alternativa alguna y donde cada vez es más exigente vivir.
Vivir diariamente el peligro de caer en la autorreprobación y el autodesprecio no es algo sencillo. Siempre con los ojos puestos en el propio rendimiento. Hombres y mujeres se ven tentados a reducir la complejidad de la causa de sus desgracias y remediarlas mediante su propia acción. No obstante, no existen soluciones biográficas a contradicciones sistémicas.⁹
El individuo intenta mejorar su situación por sí mismo y, aceptando las reglas del sistema, se obsesiona con rendir más, hacer más, hasta el punto de explotarse voluntariamente y quedar exhausto. La sumisión del individuo ante el poder se lleva a cabo como auto optimización, desafío y auto realización. La nueva fórmula de dominación es: “se feliz”. Esta “felicidad”, que cada uno debe procurarse a sí mismo, aísla a los individuos, despolitiza la sociedad y disminuye la solidaridad. La felicidad pasa a ser un asunto privado y la infelicidad un problema estrictamente personal que aumenta la culpa en el individuo. Finalmente, “En lugar de revolución hay depresión.”¹º
¿Hay solución? Si. Quizás debamos volver un poco atrás, tomar impulso y alejarnos del modelo de vida de consumo. Dejar de ser consumidores pasivos e inventarnos otra identidad basada en la cooperación. Es la unión lo que permite que esfuerzos aislados y dispares se transformen en grandes fuerzas productivas. No podemos seguir por el camino del individuo consumidor que somos, ni competir con otros y luego culparnos por salir últimos en la carrera de ratas que propone el capitalismo del siglo XXI. No sobreviviremos solos, necesitamos recuperar la solidaridad, hospitalidad y comunidad de antaño, festejar las diferencias y permitir una composición en la que puedan habitar todas, en vez de separarnos en infinidad de matices egocéntricos. Sólo mediante la cooperación y la solidaridad podremos inventar un nuevo juego, un conjunto de instituciones originales y duraderas, que se oponga a la modernidad actual y permita cristalizarla en una sustancia diferente. Esta nueva sustancia ya no responderá con obediencia a los caprichos líquidos del capital, siempre dispuestos a tomar la pérdida de nuestra humanidad como un simple daño colateral.
1- cf. ZYGMUNT BAUMAN - Modernidad Líquida - Pág 8
2 - Ibíd. Pág 11
3- Ibíd. Pág 59
4- cf. Ibíd. Pág 71
5- Ibíd. Pág 40
6- cf. Ibíd. Pág 41
7- cf. Ibíd. Pág 69
8- cf. Ibíd. Pág 174
9- cf. Ibíd. Pág 44
10- cf. BYUNG-CHUL HAN - La sociedad Paliativa Pág. 20-26